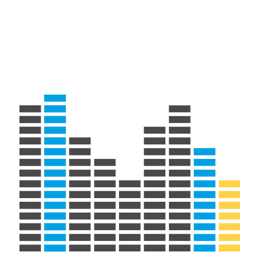Redes sociales y periodismo: las puertas, de par en par
Este es el discurso pronunciado por el consejero delegado del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, durante el congreso de publicidad de Cartagena


Dice Erasmo en su elogio de la locura o, según otros acostumbran a denominar, de la estulticia, que “el espíritu humano está hecho de tal manera que llega con mayor facilidad a la ficción que a la realidad”, de modo, añade, que si en un sermón “se habla de algo trascendental y profundo, la gente bosteza, se aburre, y acaba durmiéndose; pero si el clamador (perdón, se corrige el propio Erasmo, quería decir el orador) comienza contando un cuento de viejas, todos se espabilan, atienden, y siguen el sermón con un palmo de boca abierta”. Ese miedo escénico al aburrimiento del auditorio lo combate de habitual el maestro García Márquez cuando inicia sus no muy frecuentes intervenciones públicas con este aviso: ruego a quienes decidan ausentarse de la sala, lo hagan con cuidado y en silencio para no despertar a los que duermen
Hago, pues, mía idéntica advertencia antes de adentrarme en un temario tan rompedor, o disruptivo, según suele ahora decirse, como el que sugiere el lema general de este congreso. Cuando me invitaron inmerecidamente a inaugurarlo, nuestros anfitriones conocían mi predisposición a aceptar, pues es imposible resistirse a Colombia, a Cartagena de Indias, a la pujanza hispánica e indígena de estas tierras, al encantamiento, la inteligencia y la educada alegría de sus gentes y al acervo cultural del que merecidamente presumen. Pero una vez supe que el lema de la reunión era “El pueblo tiene el poder” mi rendición fue absoluta. Pertenezco a una generación que creció leyendo a hurtadillas al poeta Miguel Hernández, entonces prohibido por la dictadura y cuyo centenario venimos celebrando este año. En su memoria, las cárceles franquistas se estremecían con su canto, entonado por los presos políticos en la soledad de las celdas: “Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me parten el corazón y me aventan la garganta”. Hoy ese vendaval es cibernético y tecnológico, y una vez más en el devenir de los tiempos estamos hablando de entregar al pueblo el poder. Lo primero que se me ocurre es que si alguien se ha planteado algo así es porque el pueblo todavía no lo tiene, o no lo tenía, en contra de lo que podíamos suponer desde la implantación de la democracia. Lo segundo, que nos encontramos en una coyuntura histórica en que es preciso poner a revisión algunos dogmas propios de esa misma democracia representativa como forma de gobierno. Aunque, como Churchill, sigo pensando que siendo un régimen muy disfuncional constituye, por el momento, el menos malo de los conocidos
Poder y pueblo son sustantivos mayores que inspiran a los poetas y estremecen a los políticos. La literatura sobre el Poder podría llenar varios recintos del tamaño de la biblioteca de Alejandría. Para quienes estén interesados en ella les recomiendo un breve opúsculo del historiador Manuel Tuñón de Lara sobre la Historia y Realidad del Poder en el que encontrará algunas sugerentes definiciones al respecto, espigadas de entre lo más florido de la investigación sociológica. Max Weber definía el poder como “la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia” y George Bourdeau calificaba así por su parte dicha posibilidad: “El poder es una fuerza al servicio de una idea”. El profesor Duverger entiende que el poder se refiere a la dominación de unos hombres sobre otros y Wrigth Mills, en su ensayo sobre Política, Pueblo, Poder, asegura que la forma última de éste es la coacción, aunque se sirve también de la autoridad y la manipulación. Todos estos teóricos, y muchos otros que me dejo en la trastienda, insisten en que el poder se caracteriza por su efectividad, es decir, su potencial de dominación, y también por su estructura interna, su jerarquización y organización, y por la capacidad que tienen de influir en él los diferentes estamentos sociales, los lobbies y grupos de presión. Entre ellos, sin duda alguna, es preciso contar con los medios de comunicación, que recibieron el calificativo de cuarto estamento durante la revolución Francesa, y que han pasado a la historia, sobre todo en lo que se refiere a la prensa, precisamente con el apelativo de cuarto poder
Los periódicos, tal y como han llegado hasta nuestros días, forman parte de la institucionalidad que la democracia representativa alumbró en los albores del siglo XIX. A quienes están acostumbrados a mirar los diarios como un “antipoder”, en expresión del antiguo presidente de la república francesa Valerie Giscard D’Estaing, les provoca no poca confusión y desasosiego comprobar que las grandes empresas dedicadas a la prensa y los medios de comunicación forman parte de esa realidad institucional que facilita el consenso necesario sobre el que se edifica el poder político de las democracias. Porque se elabora precisamente a través de la opinión pública. El papel singular que los diarios (y más tarde las radios y las televisiones) han jugado en la formación de la misma es lo que ha hecho que, durante siglos, los periodistas viviéramos la esquizofrenia de pertenecer a la institucionalidad de los poderes, al establishement, al tiempo que provocábamos en ocasiones su fractura. Lo hacíamos, lo hacemos todavía, a base de publicar informaciones u opiniones que ponen en entredicho la transparencia de su actuación y la solidez de las bases sobre las que se sustentan. Quienes nos dedicamos a hacer diarios nos convertimos en mediadores entre la realidad y nuestros lectores, igual que los diputados lo son entre la autoridad y quienes les eligen. Todo esto ha funcionado así más o menos durante doscientos años. Hasta que el avance, al parecer imparable, de la sociedad de la información ha puesto de relieve las carencias no solo de nuestra industria, sino de la arquitectura política que contribuye a sujetar, y que se resiente cada vez más, hasta el punto que algunos creen amenaza ruina. El cuarto poder, espina dorsal de las democracias, se encuentra pues ahora en medio de una lucha de supervivencia. No se trata, como en otras ocasiones, de que padezcamos una crisis coyuntural o de la necesidad de acoplarnos a los nuevos tiempos y servirnos de las nuevas técnicas. Nos encontramos ante un cambio de paradigma que ha trastocado el orden de los valores y el entendimiento de la realidad. Un cambio, lo he repetido muchas veces, equiparable al que se generó tras la invención de la imprenta. Entonces, la cultura salió de los monasterios, se liberalizó el pensamiento (el mejor ejemplo de ello fue la libre interpretación de los libros sagrados), se extendió la enseñanza, se potenció el comercio, ayudado por los descubrimientos de nuevos territorios: en definitiva, cambió la naturaleza del poder y su distribución
Cada gran invención, cada aportación científica o tecnológica que ha conocido la humanidad se inscribe bajo el común denominador de la democratización del poder. “Empowering the people”, dar el poder al pueblo, es el resultado de la expansión del ferrocarril, gracias a la máquina de vapor; de la multiplicación de las comunicaciones, gracias al telégrafo y a los estudios sobre electromagnetismo; de la generalización del uso de la energía; o de la construcción de los medios de comunicación de masas, una vez que supimos cómo utilizar las ondas hertzianas. De cada uno de esos eventos se derivaron transformaciones profundas del comportamiento humano, tanto individual como colectivo. Y en cada una de esas ocasiones la autoridad competente, que siente amenazados sus privilegios, sus aptitudes para coaccionar y manipular, se ha resistido al cambio, muchas veces hasta patas arriba, como hacen los insectos temerosos de sufrir un aplastamiento
La aparición de Internet y la extensión de la cultura digital sugieren consecuencias para nuestras vidas de igual o mayor tamaño que las derivadas del invento de Gutenberg. Los desafíos y las amenazas que para el futuro de los medios constituyen solo son un aspecto de los cambios estructurales que el mundo ha comenzado a experimentar. Desde la articulación de la economía financiera al desarrollo de la investigación científica no hay actividad humana que no haya comenzado ya a verse sacudida en sus cimientos por lo que podríamos llamar el ataque de los algoritmos y los bytes. Nos encontramos ante una auténtica revolución, todavía en sus albores, que como todas las revoluciones que en el mundo han sido promete entregar el poder a los pueblos. Como todas también, es una revuelta que puede ser enormemente violenta: ha comenzado a plagar de víctimas el entorno y ha engendrado una nueva clase política y económica, una nueva elite, destinada a liderar el proceso, a asumir y controlar el poder que se entrega a los ciudadanos, administrándolo a su albedrío
No obstante, una gran parte de ese poder mismo parece haberse depositado, de manera directa y para siempre, en manos de las gentes. Quizás estas se hallen deslumbradas por la fulgurante apariencia de las capacidades que encierra, quizá no seamos conscientes, no lo bastante, de la emergencia de esa nueva clase dirigente que aspira sin saberlo a una especie de control universal. Las discusiones abundan al respecto. Pero aunque enseguida hablaré de las paradojas y contradicciones que estimula la sociedad digital, es preciso reconocer que, en principio, esta es más participativa e igualitaria que la que ahora denominamos analógica. Hay cientos, miles, millones ya, de ejemplos que ilustran este nuevo empoderamiento de los ciudadanos, gracias al uso de las nuevas tecnologías, frente a la autoridad constituida, absorta y sin respuestas ante los nuevos retos. En mayo de 2007, los habitantes de un área del sur de China, cerca de la ciudad de Xiamen, se oponían a la construcción de una fábrica de productos químicos altamente tóxicos. Temían que sus emanaciones acabaran contaminando a las poblaciones cercanas. Comenzaron a transmitirse la alarma entre ellos, mediante mensajes de texto y correos electrónicos enviados desde sus teléfonos celulares. El gobierno local, denunciaban, “está armando una bomba atómica” –lo que no era verdad- . Provocará, añadían, “leucemia y deformaciones en nuestros bebés, únete a otros miles de personas el día 1 de junio frente al edificio de la alcaldía llevando en la mano un lazo amarillo”. Muchos blogueros se hicieron eco del mensaje y la cuestión trascendió, primero a escala nacional, global más tarde. Los blogs recibieron millares de visitas y las autoridades se esforzaron en impedir el normal tráfico en la red pero cuando una página era bloqueada, otra recuperaba la información y continuaba distribuyéndola. El gobierno comenzó a emitir sus propios mensajes a fin de tratar de contener la oposición, pero finalmente se vio obligado a trasladar la fábrica a otra zona. Tres meses más tarde la historia se repitió y se organizaron nuevas jornadas de protesta y enfrentamientos con la policía que se saldaron con decenas de heridos. El poder político –cuyas intervenciones en la red merecían la desconfianza de los ciudadanos, aunque sus afirmaciones eran rigurosamente ciertas- decidió entonces enviar un nutrido equipo de funcionarios que se dedicaron a recorrer la zona megáfono en mano para vocear urbi et orbe que no era verdad que se fuera a construir allí la fábrica de productos químicos, y mucho menos que se tratara de una planta atómica. He aquí un ejemplo curioso de cómo el asalto a la Bastilla digital por parte de las masas enardecidas tuvo que ser contenido mediante medios primordialmente analógicos. Hay quien considera este tipo de demostraciones como el fruto de la acción de “multitudes inteligentes”, en la infeliz definición del analista Howard Rheingold. Porque reúnen –dice- a “gente capaz de actuar en conjunto a pesar de que no conocerse entre sí” . Los mensajes de texto provocan desde luego un gran entusiasmo en todo el mundo y han servido ya en muchas ocasiones para organizar manifestaciones populares de todo tipo, en cierta medida convocadas por generación casi espontánea. Los activistas de nuestro siglo utilizan con tino y habilidad los avances tecnológicos para sus reivindicaciones. Los gobiernos tratan de ponerles coto. Con frecuencia las autoridades de países como China, Birmania o Irán bloquean el acceso a los mensajes de texto e Internet o decretan un apagón temporal de los teléfonos móviles. Pero todo parece inútil, o insuficiente, a la hora de contener la ola digital. Mensajes instantáneos, correos electrónicos, páginas webs, blogs, y todo el resto de la flora y fauna digital, son ante todo un método de hacer negocios o de escribirse misivas de amor, un balcón para asomarse al universo de los demás y para exhibirse ante ellos. Por eso son tan efectivos a la hora de convocar demostraciones públicas, porque combinan casi a la perfección las decisiones individuales con los espíritus gregarios. La relevancia de estas movilizaciones populares, espontáneas o provocadas, palidece no obstante si se la compara con el fenómeno de las redes sociales, cuya magnitud e importancia constituyen la última gran novedad del territorio cibernético. La creación de estas comunidades virtuales equivale en cierta forma a la de la Convención en la Revolución Francesa. Cabe preguntarse entonces si será premonitoria de las medidas destinadas a implantar el Terror. Como en todo proceso revolucionario, sus promotores e integrantes tienden a dividirse en dos bandos: los moderados, que pretenden orientar los cambios garantizando la permanencia del pasado, y los radicales, dispuestos a acabar con todo lo que se les ponga por delante con tal de implantar el nuevo orden. En esta ocasión los moderados piensan que Internet es una gran conversación, un diálogo global; los radicales tienden en cambio a considerarlo una especie de asamblea permanente y soberana, fuera de la cual no existe nada que merezca reconocimiento. La cuestión está en saber si la muchedumbre puede ser inteligente, como dice Rheingold o si tiende a la masificación; si la pretendida individualidad de los agentes del sistema no perece en realidad víctima del aluvión impresionante en que se ha convertido Internet, capaz de anegar y arrasar todo cuanto encuentre a su paso. Ortega y Gasset, hace ahora un siglo, clamaba contra la aristofobia de las sociedades, en un deseo platónico de que estas fueran regidas por los mejores, y lamentaba la rebelión de las masas. Hoy estas se hacen presentes de manera virtual, y aparentemente individualizada, en la red. Pero, ¿se han adueñado del poder, verdaderamente, o nos encontramos solo ante un espejismo, una alucinación?Quisiera ser explícito en este punto. Las nuevas tecnologías constituyen una gran oportunidad para el desarrollo humano. Su uso debe ser potenciado al máximo mediante la construcción de infraestructuras y la enseñanza adecuada de las habilidades precisas para servirse de ellas. Pero hay que desconfiar de quienes piensan que nos hallamos sin más ante un fenómeno de liberación de nuestra especie, capaz ahora de expresarse libremente como nunca antes lo hizo. La sociedad de la información está produciendo y producirá grandes beneficios pero también conlleva amenazas no pequeñas, lo que nos obliga a plantearnos de manera consciente y sin miramientos la capacidad de nuestras instituciones, nuestros líderes y nuestros referentes sociales, nuestras empresas y sindicatos, nuestro sistema educativo y nuestros intelectuales y artistas, para controlar y dirigir el cambio que se está produciendo. Pues esa habilidad para orientar nuestro destino es lo que distingue a la civilización de la barbarie. En cualquier caso, la condición primera para dirigir un cambio es no resistirse a él, y cualquier cosa es posible menos volver al pasado. Es ya un lugar común esa pregunta tan frecuente entre nosotros: ¿Te acuerdas de cómo era la vida cuando no existían teléfonos celulares? Hace de eso apenas quince años y hoy parece, sin embargo, que nada o casi nada de lo que hacemos puede llevarse a cabo sin ellos
Que las tecnologías de la información han depositado una gran cantidad de poder de decisión en las gentes es un hecho que no admite duda. Pero la suposición de que el poder como tal va a ser ejercido en adelante de manera casi directa por los ciudadanos resulta gratuita. La democracia es, entre otras cosas, la dispersión del poder que, por su propia naturaleza, tiende a concentrarse al tiempo que intenta penetrar todas las estructuras de la convivencia humana. La red no es ajena a esta tendencia y frente al sueño individualista que en algunos produce –puedo decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera, para que todo el mundo me escuche- las estadísticas nos hablan de una situación diferente: aproximadamente el cincuenta por ciento de los ciudadanos de los Estados Unidos se entera primero de las noticias por Google news, y el porcentaje sube a casi el sesenta y cinco por ciento en el caso de los que tienen menos de treinta y cinco años. Más del noventa por ciento de las búsquedas en Internet se realizan en Europa precisamente a través de Google. Y una red social como Facebook asegura contar ya con quinientos millones de usuarios, lo que la convierte en un territorio virtual cuyos habitantes doblan la población de los propios Estados Unidos de América. Esos son nuestros verdaderos competidores, quienes están provocando una ruptura formidable del mercado y sus normas que afecta a todas nuestras actividades, sean la creación y distribución de contenidos, o la facturación de publicidad. Nos encontramos ante una formidable concentración de poder mediático que paradójicamente ha sido construida de abajo arriba, no como un designio de los creadores de esas empresas, sino a través de aportaciones voluntarias de los usuarios, aunque provengan de un albedrío hipnotizado. La mayoría de estas operaciones a las que me refiero se lleva a cabo de forma automática. En el primer caso, no es una redacción ni un equipo de periodistas el encargado de seleccionar y jerarquizar las noticias, sino una máquina que sigue puntualmente los dictados de un algoritmo. En el segundo, los datos privados de millones y millones de personas son archivados, quizá para siempre, en los servidores de la empresa que se declara a sí misma única guardián de la privacidad de los mismos. ¿Quién tiene el poder en esas circunstancias? ¿Quién la capacidad coactiva o manipuladora para hacer posible la dominación de los demás?El desarrollo de Internet es, desde muchos puntos de vista, un desafío continuo a las formas de vida, los valores y las convenciones que han sustentado por décadas el consenso democrático. La intimidad y la propiedad intelectual son algunas de las piezas que ya se ha cobrado. En defensa de los gurús informáticos que han dado a luz esos nuevos imperios hay que decir que es difícil encontrar dolo alguno en sus propósitos. Gran parte de los avances en la sociedad de la información –a comenzar por el uso generalizado del correo electrónico- se ha producido de forma un tanto casual, y a veces como un juego de adolescentes, en los sótanos y garajes de las familias de clase media americana o en los dormitorios universitarios. No es cierto que el universo por ellos creado no se someta a reglas, pero la norma que rige la convivencia en su seno no es ya la ley, sino el software. Mientras los gobernantes y responsables políticos y jurídicos se empeñen en ignorar este hecho, en operar como si no existiera, continuaremos indefensos ante los abusos y excesos que en nombre de su divinidad el algoritmo se cometen a diario
Entre los nuevos comportamientos cívicos que este fenómeno está generando se encuentra eso que ha dado en llamarse periodismo ciudadano. Los usuarios se envían entre ellos todo tipo de material, frecuentemente imágenes captadas por su teléfonos celulares, con el objeto de establecer incipientes organizaciones parecidas a las periodísticas o interactuar con algunas de las ya existentes. Una buena parte de las informaciones que fluyen por la red, y no pocas de las más interesantes, se genera hoy por personas absolutamente ajenas a la profesión periodística y que nunca habían pensado dedicarse a nada parecido. Aunque ese no sea su objetivo, sino simplemente el comunicar a los demás algo que suponen solo ellos saben, están alterando el modo en el que se realizan las informaciones y la forma en que tiene lugar la comunicación política. Internet es un mundo sin mediadores, como no sean estos los grandes monstruos que gobiernan el corazón del sistema, y hay ahora un gran número de improvisados reporteros que van desde la blogosfera a las redes sociales, multiplicando las producciones, individuales o colectivas, y mezclándose con grupos y movimientos sociales, activistas de todo tipo, cuya frenética aportación a la plétora de información que fluye por la red hace preguntarse por el futuro del periodismo profesional en ella. El cibernético es un espacio muy agitado, lleno de debates, chismes, desinformación o información engañosa, un barullo y una mezcla en la que es difícil distinguir lo verdadero y lo falso, lo público y lo privado. Y todo esto sucede a una gran velocidad y en un campo virtual sin límites, en el que la conducta esencial es la interactividad entre los usuarios. Sería absurdo no reconocer que en ese universo virtual los ciudadanos han adquirido poder y tienen muchas oportunidades antes desconocidas e imposibles de practicar. La diferencia de este cambio tecnológico frente a otros que lo precedieron es que anteriormente nos enfrentábamos a tecnologías de sustitución: nos facilitaban la forma de hacer las mismas cosas de manera más rápida, barata o eficiente. La sociedad digital se nutre en cambio de tecnologías de integración, que permiten hacer cosas nuevas, en absoluto imaginables antes de que dichas tecnologías existieran. De modo que el periodismo ciudadano, o la petulante información conversacional, significan más pluralidad y enriquecimiento del debate social. Aportan un cambio cualitativo a la manera de transmitir información y opiniones, permitiendo a los usuarios valorar las noticias, comentarlas y publicar sus propios comentarios. Pero eso no implica que sus contenidos sean mejores, y la experiencia demuestra que la mayoría de las veces no lo son. El periodismo ciudadano incide en cualquier caso, por propio derecho, en la capacidad productiva de los diarios que dedican importantes espacios de sus ediciones digitales a recoger y difundir esas experiencias. A cambio, padecemos una absoluta falta de rigor. Hay pocos reportajes y aún menos información que pase por controles rigurosos de verificación de los hechos o que estén sometidos al escrutinio editorial. Y casi ninguna compañía de Internet ha mostrado el potencial suficiente para generar los fondos necesarios a fin de ofrecer informaciones originales y profesionales, que sean fruto de una investigación rigurosa. Internet se desenvuelve hoy, por lo demás, en una época en la que predominan las reyertas ideológicas y religiosas. Los fanáticos de cualquier cosa navegan por la red como pez en el agua, es su verdadero hogar: apoderarse ahora de la calle apenas sirve de nada si no se es capaz previamente de seducir on line las conciencias de los ciudadanos. Y mientras, la nueva soberanía de la que estos disfrutan, en tanto que usuarios, es transferida, la gran parte de las veces sin ellos saberlo, a instancias globales de poder, eso que podríamos llamar los señores de la red: Facebook, Google, Microsoft..
En poco tiempo, de un desarrollo de los e-media basado primordialmente en los blogs, -antes lo estuvieron en las páginas web, en las alertas informativas, o en las noticias a la carta- hemos pasado a pretender que los medios del futuro, del presente ya, deben fundamentarse y construirse como remedos de las redes sociales, a fin de que los usuarios se relacionen entre sí, compartan ideas, contenidos, proyectos e intereses. Cobra entonces enorme relevancia la gestión de los datos personales de dichos usuarios, a fin de poder convertir esos espacios compartidos no sólo en una fuente de información general, sino en sumidero de información particular facilitada por los usuarios. Las nuevas tecnologías están acabando con el absoluto dominio de las empresas tradicionales en tanto que agentes exclusivos de la venta de informaciones y de la difusión de opiniones plurales. También en lo que se refiere a los anunciantes, a las agencias de publicidad, y a la manera de publicitar los productos de sus clientes. Gigantescas bases de datos de los consumidores constituyen el nuevo tesoro de los archivos de cualquier compañía. Permiten que efectivamente su economía se oriente desde la demanda, y no desde la oferta, como ha sido tradicional en nuestro sector y sugieren que en un futuro próximo las organizaciones de medios se comportarán mucho más como empresas de servicios, aparentemente individualizados pero que en realidad se parecerán como un huevo a otro huevo, siguiendo el modelo de los trajes de confección o el pret a porter. Como en este caso, el diseño, el mercadeo, la facultad de seducir, primarán sobre la calidad, solidez y duración de los productos. Los periodistas profesionales, los empresarios y los agentes de publicidad, si no sabemos adaptarnos al cambio o fracasamos al querer encabezarlo, podemos sufrir el mismo desvarío y parecido destino que el que padecieron los monjes copistas una vez la imprenta comenzó a funcionar en Europa. Pero como antes decíamos los medios tradicionales desempeñan también un rol esencial en la articulación de la democracia y el funcionamiento de la política. Esta se define entre otras cosas como la administración del espacio público compartido, a partir de la existencia de la polis, la ciudad, y hasta la construcción de los estados-nación y de los organismos globales e internacionales. Hoy ese espacio público es el territorio privilegiado de la red. Ningún otro es capaz de albergar de modo simultáneo tan gran número de individuos y tan relacionados entre sí. Los políticos, los estadistas, los artistas, los creadores, los líderes sociales, no han sacado todavía suficientemente las consecuencias de ello. Parece que solo lo han hecho los comerciantes Desde el nacimiento de la red la sociedad de la información ha recorrido un largo y rápido camino, desarrollándose a pasos agigantados. Con la expansión del correo electrónico tuvimos la web.1.0, orientada primordialmente a la comunicación y al comercio. Sufrió la primera crisis a principios de este siglo, cuando el estallido de la burbuja provocó la quiebra de las puntocom. Y enseguida surgió la web 2.0, que facilitó la construcción de redes sociales. Al tiempo se desarrollaron los portales que permiten el disfrute en línea de todo tipo de contenidos, empaquetados por nuevos intermediarios que no se someten a control ni jerarquía conocidos, e intercambian archivos gratuitos realizados por otras personas que han invertido su tiempo y su dinero. Se implantó el principio de gratuidad en el funcionamiento del sistema y se destruyeron los modelos de negocio tradicionales. La industria musical primero, la de la información ahora, vieron derrumbarse verdades que parecían inmutables y nos hallamos todos, gobiernos y ciudadanos, inmersos en un debate casi apocalíptico sobre el futuro de los medios. Los magnates de la comunicación debaten ahora, a veces entre estertores, sobre la conveniencia o no de cobrar por la distribución de sus diarios y revistas en la red. Su respuesta suele ser errónea, porque lo que está equivocado es la interrogante. La pregunta pertinente es, si cuando la gratuidad de los contenidos se generalice a escala mundial, se acabará la información contrastada y fiable, el conocimiento no adulterado y las películas y música de calidad. Y la cuestión añadida consiste en saber qué tenemos que hacer para que eso no suceda
La red se ha instalado en nuestras vidas y es ya imposible imaginar que podamos prescindir de ella para buscar y obtener información, acceder al conocimiento, investigar en no importa qué especialidad, controlar la salud pública, implementar procesos educativos, comprar productos o realizar transacciones. Estamos ante un cambio social y cultural de grandes dimensiones que comporta nuevos valores y actitudes, y exige también nuevas pautas de comportamiento. En lo que se refiere a nuestro oficio tiendo a imaginar que debemos esforzarnos por crear una especie de ecosistemas informativos en los que lo virtual y lo real, lo digital y lo analógico, sean capaces de interactuar y del que se pueda entrar y salir con comodidad, con tranquilidad, y sin estar sometido a más presión que la del interés, el placer, la emoción o la curiosidad de cada cual. Si somos capaces de hacer que eso suceda, sabremos también descubrir la forma de financiarlo por los propios usuarios, en la medida que podamos atender a sus propias demandas. En el mundo de la globalización quienes habitamos el territorio del castellano tenemos la enorme ventaja de poder dirigirnos a un auditorio de más de cuatrocientos millones de personas en una veintena de países. El tamaño es esencial en las operaciones en red, porque los márgenes suelen ser muy inferiores a los que estamos acostumbrados a obtener en los medios tradicionales. Habrá por lo mismo una consolidación de los operadores en el mercado, aunque pueda mantenerse una miríada de agentes locales, pero la lengua española constituirá, lo es ya, un instrumento formidable para el desarrollo cultural de nuestros pueblos y , por ende, de su calidad de vida, de su disfrute de libertad. En definitiva el que las lecturas de la Historia me aconsejen desconfiar de las revoluciones no significa que hayan dejado de gustarme del todo. No debemos ser pacatos ni tímidos a la hora de abrazar, y encabezar si podemos, esta de las nuevas tecnologías. Desde el convencimiento de que la realidad virtual puede ser en ocasiones tan verdadera, satisfactoria y prometedora, como la realidad real. Incluso mucho más. Y a mí me gusta imaginar el universo de Internet como el poeta del pueblo, Miguel Hernández, ensoñaba su casa desde su encierro en las mazmorras que levantó la intolerancia: “Las puertas, de par en par, y en el fondo, el mundo entero”