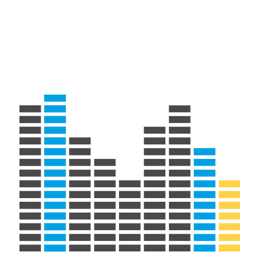Ecuador, el país hermano que se vino abajo
Crónica de la primera semana recorriendo todas las zonas afectadas por el terremoto que ya deja más de 600 muertos y 8.000 heridos.

Andrea Aguilar (Caracol Radio)

En cada esquina tengo la sensación de no haber salido de Colombia y la certeza de comprender por qué se le dice “país hermano”. Los taxistas van escuchando música de Joe Arroyo, en las carreteras se venden dulces típicos y coco helado. No hay un ciudad más parecida en el mundo a Bogotá que Quito y Guayaquil es Medellín pero a 34 grados centígrados.
Cuando tomamos las carreteras, que en eso si son diferentes por su amplitud y por el perfecto estado en el que están, se empieza a ver el verde de una geografía que combina montañas y árboles y que explica por qué en algún momento todo fue una Gran Colombia.

Andrea Aguilar

Andrea Aguilar
Sin embargo, cuando llegamos a Manta el olor a la entrada de la ciudad es premonitorio. Avisa que la tragedia está muy cerca y que bajo los escombros de edificios que empiezo a ver a ambos costados yacen cuerpos que comienzan a descomponerse por el calor.
“Eso era un centro comercial, uno de los más grandes, había mucha gente ahí porque era quincena”, dice una mujer entre las decenas de personas, vecinos del sector, curiosos y familiares que contenidos por una cinta de seguridad miran las ruinas de lo que era una de las principales zonas comerciales de la ciudad.
Es como si se desplomara San Victorino. Sigo haciendo comparaciones mientras me acerco a un hombre que llora con desespero y entre sollozos dice que su esposa estaba ahí, que no la encuentra, y señala la pila de escombros gigante a la que quedó reducido el complejo comercial Felipe Navarrete, en donde las grandes vigas de cemento se mezclan con útiles escolares, sábanas, electrodomésticos y zapatos.
“Ahí hay gente viva, a mi cuñado le están chateando por Whatsapp, pidiendo ayuda”, dice otra de las vecinas que no logra captar la atención de los socorristas cuyos rostros reflejan la desolación y la tensión de buscar y no encontrar.

Andrea Aguilar

Andrea Aguilar
Luego nos dirigimos al sector de Tarqui, en donde la mayoría de los hoteles están en el piso y el olor se hace más intenso porque es el sitio de la ciudad en donde murió más gente. Algunas de las casas aledañas están ladeadas, se pueden ver las rejas de las ventanas del segundo piso dobladas por el desplome de la tercera planta y los postes caídos formando un enredo de cables en cada cuadra.
La escena se repetiría en Pedernales, el epicentro de la tragedia, en donde hoteles como el Royal de cuatro pisos se habían convertido en un enorme amasijo de piedras que eran dispersadas por la retroexcavadora mientras Melissa Restrepo, la mamá de José David Eras, de seis años, miraba desde el hotel del frente y esperaba un milagro.

Andrea Aguilar

Andrea Aguilar
“Vino a pasar vacaciones con el papá y la novia del papá. Ahí están excavando desde ayer, pero no encuentran nada”, dice con una serenidad pasmosa y los ojos ocultos detrás de unas gafas de sol.
Unos voluntarios se nos acercan y nos dan una lata de sardinas, una botella de agua y galletas. Esta dieta se repetiría con algunas variaciones durante toda la semana, y las gasolineras de los cantones, que es como le dicen aquí a los municipios, se volverían un oasis en donde llenábamos bolsas con botellas de agua, atún y paquetes para el camino.
Un camino que por estos días se haría el doble de largo en cada trayecto. Normalmente desde Guayaquil hasta los pueblos costeros no hay más de cinco horas, pero nos tardábamos diez por los deslizamientos y los derrumbes en las vías en donde además se formaban trancones de hasta 30 kilómetros de vehículos cargados con víveres que llevaban los familiares hacia las zonas afectadas.
“Le llevo enlatados, arroz, fríjoles, papel higiénico, agua, porque allá no hay nada, allá no quedó nada”, dice Diana Vera desde el interior en de una camioneta en donde suena en una emisora local una de las cuñas que llaman a la solidaridad y a la unión para superar la tragedia.
Volveríamos a Manta para encontrarnos decenas de historias de colombianos que llegaban al hotel Oro Verde para pedir ser repatriados porque muchos lo perdieron todo,. Sin embargo, otros temían que por salir de Ecuador perdieran su estatus de refugiados en un país que los acogió cuando tuvieron que irse huyendo de las amenazas y las extorsiones de las guerrillas.
“Que nos ayuden con algún documento para irnos a Colombia por un tiempo, yo aquí era peluquero pero esto va a estar parado por un buen rato”, dice William Sarmiento, un tolimense que viste la camiseta de la selección.
Todos eran recibidos con una amabilidad y una calidez de esas que muchas veces escasean en las instituciones pero que desborda en cada gesto de Gloria León, una mujer que ha dedicado su vida al servicio diplomático. Fue vicecónsul en Ecuador y cuando se enteró de la tragedia se ofreció de voluntaria para venir a atender a “sus colombianos”.

Andrea Aguilar

Andrea Aguilar
A Gloria la acompaña Héctor Bohórquez, un psicólogo colombiano que vive hace varios años en Ecuador y se ofreció no solo para atender a sus connacionales sino para irse a recorrer albergues y hospitales para dar un mensaje de esperanza a quienes resultaron afectados en la provincia de Manabí.
“Los manabitas son gente muy buena, muy trabajadora. Eso hay que desempolvarlo, quitarle las piedras de encima, limpiar el corazón y seguir adelante. Sacar una sonrisa en esta tragedia, es como dar un trago de agua”, señala.
En medio de los rescatistas de países como España, Argentina, Hungría que entran y salen del hotel, se ven varias camisetas amarillas. Por un momento creo que ha llegado otros grupo de colombianos, pero no, son ecuatorianos con la camiseta de su selección que me recuerda que ni si quiera el tricolor de la bandera nos diferencia.
Reconstruir la zona costera del país “tardará años y miles de millones de dólares”, dijo el presidente Rafael Correa, pero el temor de que cesen las donaciones una vez el terremoto salga de la agenda mediática es lo que más preocupa a las autoridades ecuatorianas. Sin embargo, esperan que se mantenga la ayuda de su país vecino. “Que gracias a nuestros hermanos colombianos por lo que nos han mandado porque la situación aquí es muy dura”, dice Paulina Bazurto, una comerciante que acaba de reclamar su ración de comida y su botellón de agua. Dice que ya no les va cobrar a los que le deben plata “porque estamos todos fregados”.