¿De qué temas tenemos que hablar los colombianos?
Analistas detallaron los resultados parciales logrados por la iniciativa “Tenemos que hablar Colombia”, que busca poner a conversar a los colombianos
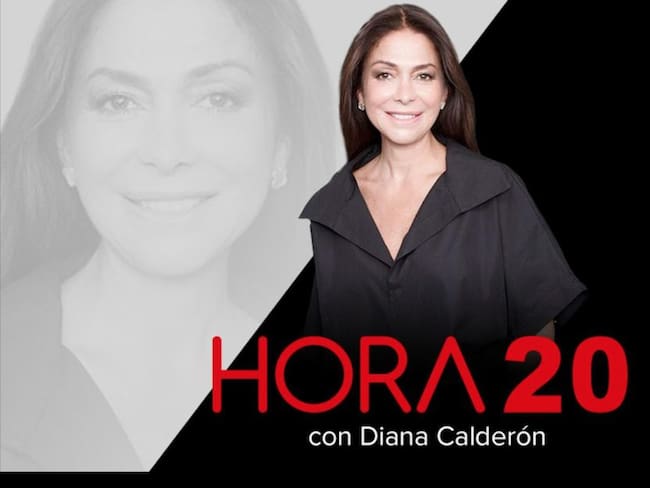
¿De qué temas tenemos que hablar los colombianos?
54:04
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Hora 20
En Hora 20 un debate para el diálogo a propósito de la iniciativa Tenemos que hablar Colombia que busca reunir miles de voces con la intención de recoger ideas para la construcción de una hoja de ruta a futuro. Se analizaron los resultados preliminares del diálogo; las dificultades encontradas, la necesidad de hablar y los retos que hay hacia adelante. También una mirada a la necesidad de llevar las ideas al plano de la política pública, del papel del Estado, de las instituciones y de la confianza ciudadana. Por último, unas preguntas para determinar qué tanto diálogo nos hace falta.
Bajo un contexto de postconflicto tras la firma de la paz, la polarización política desatada por los Acuerdos, sumados a un creciente descontento ciudadano, el cual terminó alimentado por el impacto que generó la pandemia del COVID-19 en lo social, lo económico y lo político, y por último un estallido social que se reflejó en multitudinarias marchas que dieron cuenta del hastío que sentía una parte de la población por el funcionamiento del sistema político, de la necesidad de un cambio y el inconformismo por un sistema que no daba respuestas, en medio de ese panorama el país requería de una conversación, un diálogo para hablar de los problemas, de lo que nos une y de las soluciones que podemos encontrar. A partir de allí, nace una iniciativa bautizada “Tenemos que hablar Colombia”, un ejercicio lanzado en junio de este año, y que a noviembre ya completaba más de 3.000 horas de diálogo; 1.700 conversaciones y casi 4 mil participantes.
La iniciativa que cuenta con tres componentes: Colombia a escala con preguntas orientadores al plantearle a los participantes “¿qué cambiar? ¿qué mejorar? Y ¿qué mantener?”, así como la línea de conversar es mejor y por último el diálogo de diálogos, el puerto de llegada será construir una hoja de ruta que se vea en un futuro reflejada en políticas públicas que respondan a las preocupaciones y problemas planteados por los colombianos durante los diálogos. Seis universidades liderando el proyecto, 19 iniciativas nacionales y 35 a nivel regional y local tienen como fin sentar a los colombianos a hablar de lo bueno, de lo complejo, de lo que nos une, pero también de lo que nos divide en medio de la diversidad de ideas y opiniones.
Lo que dicen los panelistas
Claudia Restrepo, rectora de la Universidad Eafit, explicó que la iniciativa recoge un modelo de Chile impulsado por dos universidades que plantearon una propuesta de cómo desarrollar propuestas en momentos de movimiento, pero con metodología. Agregó que en medio del proyecto Tenemos que hablar Colombia, se evidenció que las personas están dispuestas a dedicar más de una hora y media a hablar con desconocidos, pues la iniciativa consistía en inscribirse y entrar a escenarios de discusión donde había personas de todo el país. “De unas mil sesiones de conversaciones, hubo solo 16 episodios de alguien molesto. Los colombianos con reglas claras y con una mirada a los ojos, están dispuestos sentarse a conversar de temas y llegar a consensos”.
Agregó que en temas como la educación es donde hay más consenso, pero donde toca hacer cambios, al tiempo que las personas creen en la biodiversidad y la diversidad cultural como elementos que se deben mantener. “Hay desesperanza y nivel de desconfianza es alto, pero hay claridad de que soluciones se dan a través de decisiones políticas; eso tiene mucho valor”, concluyó.
Para Moisés Wasserman, bioquímico, profesor universitario, exrector de la Universidad Nacional, columnista en El Tiempo, son interesantes las paradojas que se plantean en el diálogo, “por ejemplo, en datos preliminares el 80 por ciento no está satisfecho con democracia, y al 70 por ciento no habla de política, pareciera como si pensáramos en dos tipos de pensamiento diferentes”, pues cree que la solución está en la política, pero al tiempo son los políticos quienes hacen las políticas. De otro lado, comentó que los colombianos deberíamos conversar en dos idiomas: uno racional y fríos que llegue a conclusiones y otro más emocional.
Explicó que en medio de la conversación puede haber diversidad, pero que el problema con elementos como la verdad, es cuando se dejan de ver los hechos como hechos y se reemplazan como opiniones y “conceptos subjetivos”.
Juan Carlos Flórez, historiador, exconcejal de Bogotá y columnista, detalló que el caso de Chile en el que se inspira la iniciativa colombiana también encuentra en la educación uno de los puntos importantes en el diálogo, pues recordó momentos como la “revolución de los pingüinos” y el descontento de los chilenos con las respuestas del sistema educativo chileno. Por lo tanto, comentó que no basta con abrir puertas a la educación, sino que es necesaria la equidad y el acceso a oportunidades y no una educación desigual y estratificada como la que funciona hoy en Colombia.
Para Norma Jimeno, filósofa, columnista y consultora, Tenemos que hablar Colombia es la vinculación entre conversación y los valores de la conversación productiva, “pero también es importante el rigor de la universidad, el análisis de las distintas instancias que validan y conocen del proceso”. Señaló que conceptos como el del cambio en el que la gente quiere cambiar todo el tiempo, “es importante a nivel metodológico analizar qué significa, el sistema de salud es un ejemplo, la gente lo quiere cambiar, pero metodología permite validar y escuchar mejor, para tener una iniciativa bien formulada”.
Agregó que como sociedad tenemos que hablar de temas como el aborto, los asuntos de género y los micromachismos en el que cree, hace falta tener voces para hablar y actores que quieran participar.




