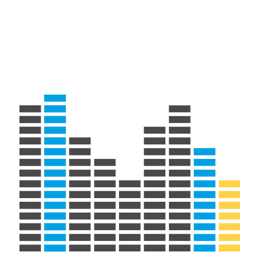Muere el escritor colombiano Fernando Soto Aparicio
El fallecimiento se produjo este lunes en Bogotá, por consecuencia de un cáncer gástrico.

(FAEDIS Unimilitar Nueva Granada/CC)

El autor de "La rebelión de las ratas" y "Mientras llueve", entre otras grandes obras literarias, el escritor boyacense Fernando Soto Aparicio murió este lunes en Bogotá, confirmaron a Caracol Radio sus allegados.
Oriundo de Socha, en Boyacá, había nacido el 11 de octubre de 1933, pero pereció víctima de un cáncer gástrico que lo venía afectando desde hacía varios meses. Los primeros años de su vida los pasó en Santa Rosa de Viterbo, donde tuvo su formación con clara incidencia literaria.
Era considerado uno de los más grandes literatos colombianos y lectura obligada en los centros de educación básica y media del país. Con sus trabajos logró varios galardones, entre ellos el Premio Casa de las Américas, en 1970.
Las primeras obras que se le conoció fueron "Voces del silencio", en 1950 y "Oración personal a Jesucristo", escrita hacia 1953, pero su primer gran éxito fue "La rebelión de las ratas", en 1962, un libro de corte social muy destacado durante las últimas décadas del siglo XX.
Luego publicó con éxito "Mientras llueve", en 1966; "Viajes al pasado", en 1970; "Mundo roto", en 1973; "Puerto Silencio", en 1974 y "Camino que anda", en 1980 y "Los funerales de América", entre otros.
Su última obra publicada fue “Bitácora de un agonizante”, en la que divulgó que padecía de cáncer pero, según dijo en noviembre del año 2015, la enfermedad no significó que se dejará vencer.
Más información

El siguiente es el poema publicado entonces por Fernando Soto Aparicio en su cuenta de Facebook:
UMBRAL PARA LA ENTRADA
Las mujeres que iluminaron los pasos de mi vida, son las mismas que están acompañándome en los pasos difíciles de mi agonía.
Esas mujeres son centenares, y viven en las páginas de mis libros. Desde ese lugar privilegiado, a donde no llega el olvido, han alumbrado los rincones oscuros de millones de lectores, se han compenetrado con ellos, se han incorporado a la realidad de la ficción, que es más trascendental que la realidad de lo cotidiano.
Con el paso del tiempo, las personas se van desdibujando. Pero los personajes de los libros son eternos.
Ellas entonan mi canto con el mismo resentimiento, la misma resignación y la misma amargura. Están acompañándome en la desesperanza y la maldición, en la esperanza y la blasfemia, en el padecimiento y el llanto silencioso y escondido. Ellas se quedan sentadas a la orilla de mi lecho en las noches interminables del sufrimiento, y descorren las cortinas del cielo para que amanezcan los minutos de la conformidad y la confianza.
Esas mujeres que nacieron de mi costumbre de mirar todas las dimensiones de la vida, de mi disposición para oír millares de confidencias y de frustraciones; esas mujeres que son la suma y la multiplicación de mujeres de carne y hueso y alma y pasión, que hacen a diario una existencia anodina y que de repente cobran perfiles que las convierten en heroínas o mártires; esos seres profundamente valiosos, cálidos, cercanos, idealizados y fraternos, contradictorios y magníficos; esas mujeres que desde las páginas de mis libros se han convertido en símbolos, en representación viva de todos los pecados y todas las virtudes, son las que ahora me ayudan, me sostienen, me animan, lloran a mi lado, y conmigo esperan aun cuando ya no queda una esperanza.
La muerte y la vida son hermanas gemelas, que avanzan de la mano. La una no existe sin la otra. Vemos a la vida como un amanecer permanente, una cosecha de duraznos, la clarinada de los gallos en el comienzo de la alborada, el primer beso que nos sacude cuerpo y alma. Y a la muerte como un foso oscuro en cuyo fondo no sabemos si existe el agua; o un túnel que puede tener una entrada pero que quizá jamás podrá tener una salida, o un adiós que no tendrá retorno, o una noche para la que no existirá la madrugada.
Morir es lo más cierto de la vida. Pero no es justo que para llegar a la muerte se obligue a los seres humanos a un sufrimiento desmedido. ¿Qué sentido tiene el dolor? Ninguno: es absurdo, es abusivo, es una maldición que no debe caerle encima a una persona indefensa. Morir debería ser, para el que muere, tan fácil como nacer, para el que nace. Después del nacimiento queda el milagro maravilloso de la vida. Después de la muerte, ¿qué? ¿Y para qué esa antesala pérfida y sádica del dolor?
Me ha tocado (no en surte; tampoco sé si en desgracia) una de esas enfermedades irreversibles y perversas. Pero voy a vivir hasta el último instante, hasta el aliento final, hasta el postrer destello. ¿Después? No sabremos, nunca sabremos, si habrá un después.
En cada uno de los Salmos que jalonan este peregrinar por un almanaque de dolores y rebeldías, de un inevitable conformismo y de la rabia sorda y resentida del que sólo nació para empezar a morir, he colocado la voz de una o de varias de las mujeres que surgieron de mi imaginación, y que fueron afirmando su vida en cada una de las novelas, los cuentos o los poemas que escribí. Al comienzo de cada Salmo hago de cuenta que lo declaman las mujeres que han sido mis compañeras, cómplices, confidentes, amantes, hermanas. No figuran todas –en realidad, esas presencias femeninas que sostienen el peso dramático de los 70 libros que he publicado son más de trescientas. Pero estas voces elegidas sirven para acompañarme en los días grises y melancólicos –y nostálgicos, porque nostalgia es una de las palabras más bellas de nuestro idioma- de mi agonía.